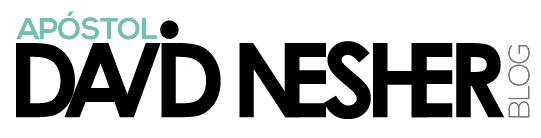Nos dirá alguno: ¿Es que no sabe Él muy bien, sin necesidad de que nadie se lo diga, las necesidades que nos acosan y que es lo que nos es necesario? Por ello podría parecer en cierta manera superfluo solicitarlo con nuestras oraciones, como si El hiciese que nos oye, o que permanece dormido hasta que se lo recordamos con nuestro clamor.
Los que así razonen no consideran el fin por el que el Señor ha ordenado la oración tanto por razón de Él, cuanto por nosotros.
El que quiere, como es razonable, conservar su derecho, quiere que se le de lo que es suyo; es decir, que los hombres comprendan, confiesen y manifiesten en sus oraciones, que todo cuanto desean y ven que les sirve de provecho les viene de Él. Sin embargo, todo el provecho de este sacrificio con el que es honrado revierte sobre nosotros. Por eso los santos patriarcas, cuanto más atrevidamente se gloriaban de los beneficios que Dios a ellos y a las demás les había concedido, tanto más vivamente se animaban a orar.
En confirmación de esto basta alegar el solo ejemplo de Elías, el cual seguro del consejo de Dios, después de haber prometido sin temeridad al rey Acab que llovería, no por eso deja de orar con gran insistencia; y envía a su criado siete veces a mirar si asomaba la lluvia (1 Re. 18, 41-43); no que dudase de la promesa que por mandato de Dios había hecho, sino porque sabía que su deber era proponer su petición a Dios, a fin de que su fe no se adormeciese y decayera.
De Juan Calvino, Institución de la Religión Cristiana III, xx, 3.