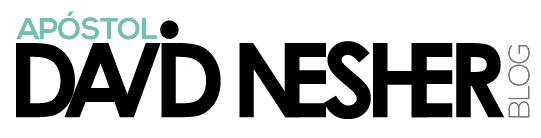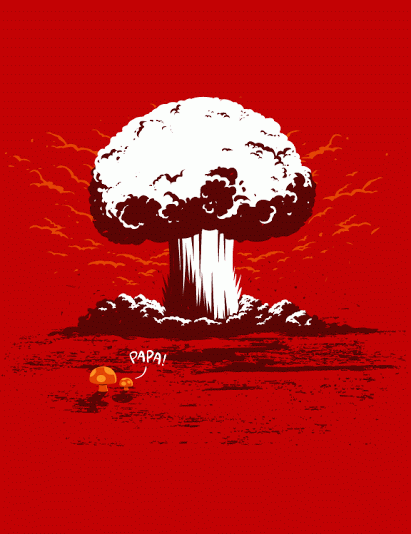Un jueves 9 de agosto de 1945, cuando el reloj marcaba las 11: 05 a.m., un bombardero de la fuerza aérea de Estados Unidos arrojó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki una bomba fabricada a base de plutonio 239 en laboratorios controlados por el Pentágono, que provocó 100.000 muertos (39.000 al momento de estallar). Solamente tres días antes, a las 8:15 a.m. del lunes 6, un piloto estadounidense había lanzado en Hiroshima otro artefacto nuclear construido a partir de uranio 235, que causó 260.000 muertos (50.000 por el impacto inicial).
El presidente de los Estados Unidos en turno, Harry S. Truman, justificó el genocidio con el argumento inmaduro de que resultaba urgente y necesario concluir la guerra contra Japón de esta manera, para «traer los chicos a casa». Y en verdad lo logró ya que el 15 de agosto el emperador japonés Hirohito emitió alocución radial para todo el país, en la que anunció a sus cerca de ochenta y seis millones de súbditos la rendición incondicional. Un testigo presencial narró que los sobrevivientes de Hiroshima iban bajando la cabeza poco a poco, a medida que lo escuchaban. Muchos lloraban, pero todos en silencio, sin una voz, sin una protesta.
La diplomacia atómica ensayada en Hiroshima y Nagasaki por la Administración Truman causó un total de 360.000 víctimas en 1945, pero sus secuelas llegan hasta hoy y afectan a varias generaciones.
Por ello, entiendo que todo ser humano sensible que lea esta bitácora debiera hacerse una pregunta: ¿cómo pudo ocurrir tal barbarie?
Según algunas fuentes, el presidente Harry S. Truman, alcanzó el grado 32° de la masonería cuando ordenó el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, escogiendo estas dos ciudades por hallarse cercanas al paralelo 33. Es bien sabido que el número 33 forma parte de la numerología ritual masónica y es una señal para sus adeptos. Así mismo, les resultará curioso saber que Truman fue electo para ser el trigésimo tercer Presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata.
Como Presidente de grado masón 33, Truman inició lo que la élite luciferina anhelaba: la era nuclear, el éxito supremo de la alquimia, la expresión pragmática de la doctrina de Caín.
Lo más vergonzoso de todo es lo que el propio Truman escribió después de este ataque diabólico: “Sabía lo que estaba haciendo cuando detuve la guerra… no me arrepiento y, bajo las mismas circunstancias, lo volvería a hacer.” La propia Eleonor Roosevelt justificó el hecho como la única solución posible.
Un poco de la historia conspirativa previas al terror.
Cuentan los relatos históricos que en agosto de 1939, el conocido científico Albert Einstein había escrito al presidente de Estados Unidos, advirtiéndole de que la desintegración nuclear en cadena podía producir una bomba atómica más devastadora que cualquiera de las armas hasta entonces conocidas. En un esfuerzo secreto con Canadá y Gran Bretaña, Roosvelt, lleno de expectativas ante este dato, dio curso a un trabajo de investigación que cinco años más tarde culminaría con el lanzamiento de la bomba atómica sobre la población civil de Hiroshima. En realidad, una primera bomba atómica fue lanzada como prueba en el desierto de Nuevo México.
El 26 de julio de 1945, el presidente Harry Truman lanzó una proclama al pueblo japonés, conocida luego como la Declaración de Potsdam, pidiendo la rendición incondicional del Japón so pena de sufrir una devastadora destrucción aunque sin hacer referencia a la bomba atómica. Según la proclama, Japón sería desposeído de sus conquistas y su soberanía quedaría reducida a las islas niponas. Además los dirigentes militares del Japón serían procesados y condenados restableciéndose la libertad de expresión, de cultos y de pensamientos.
Ante todo esto, Japón quedaba sujeto a pagar indemnizaciones, sus ejércitos serían desmantelados y el país tendría que soportar la ocupación aliada.
Es evidente que Truman, Conociendo la mentalidad de los japoneses, buscaba el efecto contrario al que manifestaba públicamente. Él sabía que los japoneses, humillados en su orgullo, no se rendirían y entonces podría lanzar su anhelada bomba atómica, más como un mensaje intimidatorio hacia Stalin que pensando en la derrota japonesa que ya era casi un hecho.
El 29 de julio el premier japonés Suzuki como era previsible rechazó la propuesta de Truman. El 3 de agosto, Truman dio la orden de arrojar las bombas atómicas en Hiroshima, Kokura, Niigata o Nagasaki. El objetivo le era indistinto y la suerte de cientos de miles de almas inocentes parecieron no importarle demasiado.
El 6 de agosto despegaba rumbo a Hiroshima la primera formación de bombarderos B-29. Uno de ellos, el Enola Gay, piloteado por el coronel Paul Tibbets, llevaba la bomba atómica; otros dos aviones lo acompañaban en calidad de observadores.

Testigos del hecho cuentan cómo súbitamente apareció sobre el cielo de Hiroshima el resplandor de una luz blanquecina rosada, acompañado de una trepidación monstruosa que fue seguida inmediatamente por un viento abrasador que barría cuanto hallaba a su paso. Las personas quedaban calcinadas por una ola de calor abrazador. Muchas personas murieron en el acto, otras yacían retorciéndose en el suelo, clamando en su agonía por el intolerable dolor de sus quemaduras. Quienes lograron escapar milagrosamente de las quemaduras de la onda expansiva, murieron a los veinte o treinta días como consecuencia de los mortales rayos gamma. Generaciones de japoneses debieron soportar malformaciones en sus nacimientos por causa de la radiactividad. Unas cien mil personas murieron en el acto y un número no determinado de víctimas se fue sumando con el paso de los días y de los años por los efectos duraderos de la radiactividad.

El sacerdote católico Pedro Arrupe, rector de la orden jesuita en Nagatsuka, localidad ubicada a unos seis kilómetros del centro urbano, describió el efecto del impacto:
«En todas direcciones fueron disparadas llamas de color azul y rojo, seguidas de un espantoso trueno y de insoportables olas de calor que cayeron sobre la ciudad, arruinándolo todo: las materias combustibles se inflamaron, las partes metálicas se fundieron, todo en obra de un solo momento. Al siguiente, una gigantesca montaña de nubes se arremolinó en el cielo; en el centro mismo de la explosión apareció un globo de terrorífica cabeza. Además, una ola gaseosa a velocidad de quinientas millas por hora barrió una distancia de seis kilómetros de radio. Por fin, a los diez minutos de la primera explosión, una especie de lluvia negra y pesada cayó en el noroeste de la ciudad, un mar de fuego sobre una ciudad reducida a escombros» (Arrupe, 1952: 66-67).
El sacerdote narró en sus memorias que apenas se podía avanzar entre tanta ruina, de la que intentaban salir unas ciento cincuenta mil personas que huían a duras penas. No podían correr, como quisieran, para escapar cuanto antes de aquel infierno, a causa de las espantosas heridas que sufrían. Lo más impresionante eran los gritos de niños que corrían como locos pidiendo socorro o que sollozaban sin encontrar a sus padres. De repente, unas doscientas mil personas por auxiliar, pero de los 260 médicos que vivían en la ciudad, 200 murieron en el primer instante, y entre los que salvaron la vida, muchos estaban gravemente heridos. Todos estaban conmocionados, nadie comprendía lo sucedido. Solo al día siguiente, cuando llegaron personas de otras ciudades para socorrer, lo supieron: «¡Ha explotado la Bomba Atómica!». «¿Pero qué es la bomba atómica?»: «Una cosa terrible» (Arrupe, 1952: 90).

Poco después de esta atrocidad contra las ciudades japonesas saldrían a relucir otros hechos, que ponen de manifiesto las razones del genocidio: el 9 de octubre de 1945 la Junta de Jefes de Estados Mayores Conjuntos del Ejército de Estados Unidos aprobó la directiva 1518: «Concepción estratégica y plan de utilización de las fuerzas armadas de los Estados Unidos», que previó la posibilidad de asestar el primer golpe nuclear sorpresivo contra la Unión Soviética. Y en la directiva 432/d del Comité Unificado de Planificación Militar, emitida el 14 de diciembre de ese propio año, se afirmó: «La bomba atómica es la única arma que los Estados Unidos puede emplear eficientemente para el golpe decisivo contra los centros fundamentales de la URSS» (Gribkov et al., 1998: 48).
Debemos concluir que las dos bombas atómicas que se arrojaron sobre aquellas ciudades niponas fueron sendos actos de terrorismo a gran escala, en el sentido estricto de la definición de terrorismo. Por lo demás, nadie duda que éste tipo de bombardeos estén atribuidos en los actos tipificados como crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. Cómo humanos agentes de cambio, no deberemos jamás olvidar esta atrocidad, cometida en nombre de la libertad y la paz.
La siguiente ilustración toma el poder profético de la ironía y desde una caricatura expone la pregunta correcta que permitirá que todo ser humano justo elabore la respuesta correcta.